Ataque con bomba molotov en Barracas: una mujer murió y al menos seis personas están heridas
Cuando despertó, su idioma había muerto

Mi abuelo materno, Binem W., viajó a la Argentina en barco antes de la Segunda Mundial desde un pequeño poblado en Ostrow, Polonia. Vino con su hermano. Después, llegaría mi abuela.
Al desembarcar, solo sabían hablar en idish, su idioma materno, la lengua del gueto. Mi abuelo (el zeide) empezó trabajando de vendedor ambulante. La primera vez que salió, había escrito en un papel las palabras que tenía que decir, acaso en una fonética improvisada. Pero se olvidó el papel y volvió a su casa con las manos vacías de dinero.
Como le daba vergüenza ir a una institución a aprender a leer y escribir en el idioma de los argentinos, lo hizo solo, leyendo y comparando. La práctica de la lectura en otro idioma era algo que había heredado de su padre, consejero espiritual del pueblo (shtetl), con quien leía fragmentos de las sagradas escrituras en hebreo. Tal vez esa práctica lo ayudó, pero lo más probable es que haya sido la necesidad de sobrevivir.
Como muchos otros judíos inmigrantes, mi abuelo nunca perdió su acento extranjero. Él mismo se reía de algunas dificultades: “Joives, como dice Jacobo”, decía. Como todo judío, también, contaba chistes de judíos.
Había sido judío ortodoxo por herencia y se hizo comunista por coyuntura y por elección (su primera adolescencia coincidió con la Revolución rusa), lo mismo que mi abuela. Eso fue en gran parte lo que los motivó a emigrar, cuando pudieron leer el peligro de quedarse, a diferencia de la mayoría de la familia, que terminó en los campos de concentración. Eso, y la pobreza. Se sabe: hacer la América fue el sueño de los migrantes europeos.
Viví los primeros años de mi vida en casa de mis abuelos, en el barrio porteño de Floresta. Allí, escuché hablar idish todo el tiempo. Mis abuelos discutían en voz muy alta entre ellos y con sus amigos. También susurraban en idish. Y, naturalmente, mi mamá heredó la lengua maternopaterna, y la perfeccionó en la escuela.
Yo no. Nunca entendí nada de lo que hablaban. El idish era un idioma secreto compuesto por un montón de sonidos, de palabras con jotas muy pronunciadas, muchas “sh” y muchas esdrújulas, consonantes amontonadas, que para mí no querían decir nada. Puro significante.
Quise aprender, tuve un libro con el que mi mamá había aprendido, pero ¿y esos signos? ¿leer “al revés”? No hubo alguien dispuesto a enseñarme. Y abandoné.
Mi abuelo se convirtió en un gran lector. Leía en idish, pero también en castellano, los libros que le llevaba mi mamá: Romain Rolland, Herman Hesse, además de diarios y revistas cubanas que yo era la encargada de procurarle. Muerta mi abuela, cada vez que llegaba a su casa, me hablaba de los personajes del libro que estaba leyendo, como si contara algo de la vida misma. O de un sueño. Empezaba en cualquier lado, in medias res, y confieso que no siempre le seguía el hilo. A veces se le escapaba una palabra en idish cuando hablaba conmigo, y yo tenía que recordarle que no entendía su idioma.
Cuando en 1948 se fundó el Estado de Israel, estableció como idioma oficial el hebreo, llegando a proscribir el idioma en que todos esos judíos provenientes de de europa central y del Este hablaban. El idish se convirtió en la lengua menor, doméstica, de las madres, y dejó de enseñarse en las escuelas, mientras que el hebreo se jerarquizó. Era el idioma de las sagradas escrituras, de la sabiduría, jurisdicción de los hombres.
Así lo narra la película Adentro mío estoy bailando, dirigida y protagonizada por Leandro Koch y Paloma Schachmann, sobre un camarógrafo que emprende un viaje por pequeños pueblos ucranianos buscando músicos y siguiendo a una clarinetista de música klezmer, de quien se enamora, con la excusa de filmar un documental. Hay otras búsquedas que subyacen: la identidad, las raíces, el amor. También puede leerse desde el punto de vista de una clarinetista de música klezmer que busca su libertad y conoce a una camarógrafa… En simultáneo, una profesora en un taller de lectura en idish (la psicoanalista Perla Sneh, autora de Palabras para decirlo) cuenta la historia de un mentiroso enamorado de la hija de un rabino que se va entrelazando con la anécdota central. La abuela del director, también relatora parcial, y unas fotos viejas completan el cuadro de una historia que tiene altas dosis de humor (judío).
Así lo cuentan Leandro y Paloma:
“Los dos directores de la película somos nietos de inmigrantes judíos. Crecimos escuchando historias de nuestros abuelos que hablaban de un judaísmo que no se parecía en nada al que nosotros conocíamos. Al principio, nos parecía que esas historias no eran más que una romantización del pasado. Pero cuando empezamos a investigar sobre la música klezmer para este documental, descubrimos que había algo más. (...) Durante el rodaje, los paisajes y pueblos ucranianos eran tranquilos y austeros. La guerra que estalló en Ucrania dos meses después de nuestro regreso nos dio la certeza de que todo lo que habíamos conseguido filmar también dejaría de existir. (...) Sin saberlo, durante esa parte del rodaje estuvimos ante una Ucrania que estaba a punto de desaparecer y transformarse drásticamente (...) Este documental propone rescatar la memoria de esta cultura [ídish] en vías de desaparición a través de las historias que guardan esas melodías.”
La película empieza con un epígrafe tomado de un lingüista especializado en el idioma idish, Max Weinreich (1894-1969), que escribió: “Una lengua es un dialecto con ejército y marina”. El idish es un dialecto sin ejército ni marina, sin misiles; por lo tanto, sin estado y sin territorio. En cambio, es una cultura.
Mi abuelo lloraba la muerte del idish, el idioma que le había enseñado su mamá. El que hablaba en el gueto, en su shtetl, el que siguió hablando con sus amigos, con su mujer, con su hija.
Y yo lo entiendo a mi abuelo. A él y a tantos inmigrantes y exiliados. Esos que, como él, como mi abuela, no pudieron estudiar, no hicieron carreras universitarias porque el devenir de la historia detuvo sus formaciones. Me imagino si de pronto un día me despertara y descubriera que el castellano murió. Usaría también el idioma de las lágrimas.
Una lengua es la cultura de un pueblo. Cuando se usa para atacar a ese mismo pueblo, se lo hace implosionar. Hoy estamos siendo hablados por palabras hostiles. Desde ese Estado que se intenta destruir, hay un gobierno que nos roba las palabras y las torsiona hacia lugares perversos. Y que se mete con lo más sagrado de nuestras escrituras: la educación pública que supimos conseguir, esa a la cual mis abuelos no accedieron, esa que en la marcha histórica del miércoles 23 de abril defendimos en las calles, con carteles, en redes, con mensajes potentes. Construimos trincheras de palabras para combatir esa crueldad. Somos apenas unas personas que dependemos de un papel donde anotamos las cosas que debemos decir para no olvidarlas, porque de eso depende nuestra vida.
GS/MF

























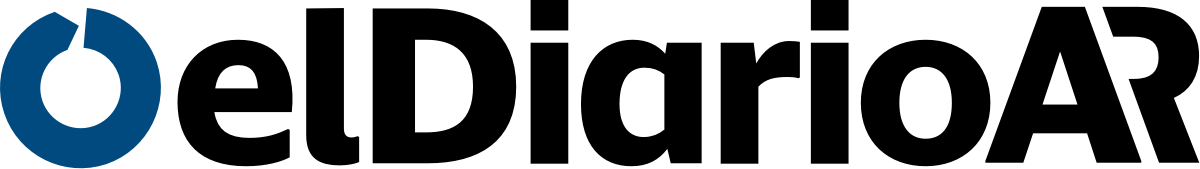

0